Cuando vine a estudiar a Granada, mi padre me aconsejó cómo tenía que ver la Alhambra. Me dijo que le hiciera una primera visita solo, sin guías ni lecturas, a ojo descubierto: que me perdiera entre tantas cosas que no iba a entender. Esa sería, dijo, la primera impresión, que no debe ser escamoteada con prejuicios de erudito. Ver, oler, escuchar la Alhambra sin ayuda. Después habría que “leerla”. Ya vendrían las
explicaciones.
Así lo hice. Todavía recuerdo la primera vez, despreocupado por no entender tanto que estaba escrito en las paredes. No había historia, no había relato: sólo había murallas, palacios, jardines, vistas, agua, columnas, leones, y hasta peces estúpidos en el
estanque de los Arrayanes. Cumplida esa deliciosa tarea, debía empezar la segunda: la de entenderla. Han tenido que pasar treinta y siete años hasta comprender que la Alhambra es una novela: la que acaba de publicar José Luis Serrano (‘La Alhambra de Salomón’, Rocaeditorial). Todo lo demás, lo que se cree ver y lo que se toca, son meras apariencias. Me gustaría explicar por qué es imprescindible leerla.
Con la libertad de quien no tiene títulos académicos sobre literatura, afirmo que ‘La Alhambra de Salomón’ inaugura un nuevo género literario: la novela histórica autobiográfica. Que es histórica no necesita demostración. Que sea autobiográfica requiere quizás alguna explicación.
José Luis Serrano, como todos los herejes, tiene un alma trinitaria. No cabe en un sólo personaje. Y me atrevo a decir que Samuel, Salomón e Ilbia son una trinidad de personajes en los que José Luis Serrano se ha encarnado. Necesitaba a los tres para construir su Alhambra. Necesitó a los tres para recorrer Al Andalus, desde Mérida a Granada, pasando por Lucena, por Córdoba, por Zaragoza, por Sevilla, por Málaga, por
Loja y por Salobreña. Samuel Nagrela pone el dinero, el solar, el designio divino y el poder fuerte que lo preserva de sus enemigos atroces. Salomón es el filósofo débil. Ilbia es la arquitecta sabia y pagana, la que cree que el alma está hecha de números, y la que dice: “sabrás mi ser si mi belleza miras”. Los tres son el alma una y trina de José Luis. No tengan duda: son unos infiltrados. José Luis Serrano los encontró, se les apareció en sueños, y les propuso un trato: “haced lo que yo os diga”. Por eso resultan tan extraordinariamente reales. No porque existieron, sino porque existen. Igual ocurre con la Alhambra de Salomón: José Luis nos jura que fue construida, pero a mí me vale con darme cuenta de que ha sido creada para siempre. ¿Se imaginan, escribir el Quijote?
Pues Pierre Ménard lo consiguió, como nos reveló Borges. ¿Se imaginan, construir una Alhambra? Es lo que ha hecho José Luis Serrano. Abandonen toda esperanza los historiadores críticos y custodios de la verdad pequeña, porque José Luis es inmune a sus juicios. Si su Alhambra se parece a la Alhambra, como el Quijote de Pierre Menard se parece al Quijote, eso es pura coincidencia. Todo invento es un hallazgo.
En esta novela, José Luis Serrano nos cuenta cómo pensó, cómo diseñó y cómo construyó la Alhambra. Y la Alhambra nazarí se ha puesto nerviosa. O celosa. De repente los cimientos oficiales de su identidad se han convertido en un laberinto. De repente una alma marcada por el instinto de la heterodoxia, alguien que sabe que la mayor verdad es la que resulta de muchas verdades destrozadas, alguien más empeñado en la belleza que
en la verdad, más en la proporción que en la cabida, más en la retórica que en la semántica, se ha puesto a excavar en sus cimientos, ha acopiado piedras y materiales (todos ellos inequívocamente ciertos, extraídos de Al Andalus, es decir, de España), las ha convertido en palabras preciosas y precisas, y ha acometido la colosal tarea de construirla, es decir, de escribirla. Y en adelante, la Alhambra es, sobre todo, una novela.
José Luis S. es incapaz de muchas cosas. Por ejemplo, de distinguir la literatura de la arquitectura: por eso ha escrito una novela-monumento. Es urgente que pasen y lean. Pero no como un paisaje, no como se ve desde el mirador de San Nicolás. Olviden todo lo que saben de la Alhambra. Vengan como vine yo al llegar a Granada, desprovisto de todo prejuicio. Abran el libro y verán que no encontrarán lo que en vano promete su portada. Encontrarán jardines hechos con palabras bien escogidas, una acequia que parece inaugurar el universo, leones milenarios y paganos que emergen visiblemente del mármol y defienden todos los flancos del mar sagrado, estanques que sólo existen para rendir culto a la proporción divina, siete cielos surgidos de las setenta y siete tierras de Al Andalus. Hablo de un revuelo de batallas y degollamientos alrededor de un oasis protegido por algo parecido al amor, de planos en los que la teología, la geometría y el poder dialogan hasta construir el mejor discurso sobre Al-Andalus jamás contado.
Pero todavía hay una razón más para posponer la lista de libros que esperan ser leídos desde antes del verano, y anticipar ésta. Es una razón, ya sólo literaria, que las culmina todas: me refiero al último capítulo, donde se narra una de las muertes más bellas de la
historia de la literatura. Porque, aunque es posible que la divina Providencia inspirase la idea de construir el templo de Salomón en Granada, lo que no sabía Dios, ni Alá, ni Yahvé, ni Samuel, ni siquiera Salomón Gabirol, es que Ilbia construyó la arquitectura eterna de la Alhambra con el propósito secreto de servir de escenario para la muerte grande de Samuel Agrela.
Pasen y lean.
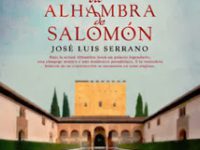


Me quedo con todo el post. Desde el título hasta su punto final. Una novela-monumento, me encanta. Gracias por descubrírnosla.
Un saludo,
Patricia
Que lo digas tú, extraordinaria cronista de novelas, me alegra mucho.