¿A estas alturas con “La peste”? Sí, en mi caso se trata de una lectura tardía. Deliciosamente tardía. Porque se supone que, como todo el mundo, debí leerla en el bachillerato, o en aquellos años universitarios de vino, rosas e intelectuales comprometidos. Y porque es una novela de la que casi todo el mundo sabe cosas importantes: que un médico lucha sin saber bien por qué con todas sus fuerzas para acompañar a los que enferman y mueren por la plaga sin remedio, que presenciar la muerte de un niño es demasiado insoportable para cualquier intento de explicación, y que el sufrimiento colectivo puede provocar la evidencia de que hay en la humanidad “más cosas dignas de admiración que de desprecio”. Pero no, yo no había leído todavía esta gran novela, publicada en 1947, justo después de que el mundo saliera de la conmoción de una enorme peste: la de la guerra. Y mucho me alegro de no haberlo hecho hasta ahora: porque ahora puedo decir algo que quizás entonces se me habría escapado: que “La peste” es una de las mejores novelas jamás scrita, un “clásico”, entendiendo por tal una obra que, por subir a la cumbre de su tiempo, puede ser divisada desde lejos y sobrevive a su siglo convirtiéndose en uno de sus testigos.
Es seguro que la peste que abatió Orán desde el 16 de abril, a partir del momento en que una rata apareció muerta en el
rellano de una escalera, hasta el siguiente mes de febrero, en que se deja constancia de la última muerte, justo cuando por fin se abrían las puertas de la ciudad clausurada y “los trenes partían silbando por vías sin fin y los barcos surcaban mares luminosos”, es una inmensa metáfora: la guerra (por eso, quizás, ninguna mujer alcanza el rango de personaje en esta novela abrumadoramente masculina), la ocupación nazi, el sufrimiento, quizás “la vida y nada más”, como dice el viejo asmático que se pasaba la vida contando garbanzos. Es probable que Camus eligiese la peste como escenario idóneo para situar a sus personajes de manera directa e inevitable ante las atormentadas preguntas que a él le sugirió la vida misma (una infancia sin padre, una tuberculosis, la pérdida de la fe, una breve militancia en el partido comunista, la guerra y la resistencia), acaso por su ansia de encontrar el sentido de la existencia y de no renunciar a un instinto moral curtido en su herencia cristiana, que sobrevivía a la pérdida del Dios que todo lo sostiene y todo lo explica por devoción o por rendición. El doctor Rieux, un claro ejemplo de lo que Karl Rahnner llamaba "cristianos anónimos", tan testigo de todo que acaba confundiéndose con la ciudad entera, no sabe bien en qué se fundamenta su certeza de que tiene sentido exponer su vida entregándose hasta la extenuación en una batalla sin victorias, en una “interminable derrota”. Sus amigos le proponen en diálogos magníficos, dramáticos a veces, e insólitamente contemporáneos, palabras con fundamento, porque brotan de dentro, de la propia naturaleza humana, y tienen
una fuerza que no requiere de más explicaciones: la comprensión, la compasión, la simpatía, el sentirse dentro de la peste como los demás, sin buscar la salida personal individualista, e incluso la ternura. Pero presenciar minuto a
minuto, durante una larguísima noche, cómo sufre un niño hasta morir sin remisión, coloca a Rieux y a sus voluntariosos amigos (Tarrou, Grand, Rambert y el jesuita Paneloux) ante la más dura disyuntiva: aceptarlo, y entonces morir como él, o negarlo todo: “Paneloux tiene razón –dice Tarrou al médico-: cuando la inocencia puede tener los ojos saltados, un cristiano tiene que perder la fe o aceptar tener los ojos saltados. Paneloux no quiere perder la fe: irá hasta el final”. Rieux se rebela a su manera, y se niega “hasta la muerte” a “amar esta creación donde los niños son
torturados”. Y sin embargo, uno y otro, Paneloux y Rieux, se saben “trabajando juntos por algo que nos une más
allá de las blasfemias y de las plegarias”, y comprenden finalmente que “el único medio de luchar contra la peste es
la honestidad”.
rellano de una escalera, hasta el siguiente mes de febrero, en que se deja constancia de la última muerte, justo cuando por fin se abrían las puertas de la ciudad clausurada y “los trenes partían silbando por vías sin fin y los barcos surcaban mares luminosos”, es una inmensa metáfora: la guerra (por eso, quizás, ninguna mujer alcanza el rango de personaje en esta novela abrumadoramente masculina), la ocupación nazi, el sufrimiento, quizás “la vida y nada más”, como dice el viejo asmático que se pasaba la vida contando garbanzos. Es probable que Camus eligiese la peste como escenario idóneo para situar a sus personajes de manera directa e inevitable ante las atormentadas preguntas que a él le sugirió la vida misma (una infancia sin padre, una tuberculosis, la pérdida de la fe, una breve militancia en el partido comunista, la guerra y la resistencia), acaso por su ansia de encontrar el sentido de la existencia y de no renunciar a un instinto moral curtido en su herencia cristiana, que sobrevivía a la pérdida del Dios que todo lo sostiene y todo lo explica por devoción o por rendición. El doctor Rieux, un claro ejemplo de lo que Karl Rahnner llamaba "cristianos anónimos", tan testigo de todo que acaba confundiéndose con la ciudad entera, no sabe bien en qué se fundamenta su certeza de que tiene sentido exponer su vida entregándose hasta la extenuación en una batalla sin victorias, en una “interminable derrota”. Sus amigos le proponen en diálogos magníficos, dramáticos a veces, e insólitamente contemporáneos, palabras con fundamento, porque brotan de dentro, de la propia naturaleza humana, y tienen
una fuerza que no requiere de más explicaciones: la comprensión, la compasión, la simpatía, el sentirse dentro de la peste como los demás, sin buscar la salida personal individualista, e incluso la ternura. Pero presenciar minuto a
minuto, durante una larguísima noche, cómo sufre un niño hasta morir sin remisión, coloca a Rieux y a sus voluntariosos amigos (Tarrou, Grand, Rambert y el jesuita Paneloux) ante la más dura disyuntiva: aceptarlo, y entonces morir como él, o negarlo todo: “Paneloux tiene razón –dice Tarrou al médico-: cuando la inocencia puede tener los ojos saltados, un cristiano tiene que perder la fe o aceptar tener los ojos saltados. Paneloux no quiere perder la fe: irá hasta el final”. Rieux se rebela a su manera, y se niega “hasta la muerte” a “amar esta creación donde los niños son
torturados”. Y sin embargo, uno y otro, Paneloux y Rieux, se saben “trabajando juntos por algo que nos une más
allá de las blasfemias y de las plegarias”, y comprenden finalmente que “el único medio de luchar contra la peste es
la honestidad”.
El narrador, cuya identidad se oculta hasta las últimas páginas, aunque no es demasiado complicado sospecharla, cuenta la peste desde dentro, en sus detalles estadísticos, en sus escenas cotidianas, en su evolución y en el ánimo de los
habitantes de una ciudad cerrada y ensimismada en un sufrimiento igual al de todos los prisioneros y exiliados: “el sufrimiento de vivir en un recuerdo inútil”. El lector se ve enclaustrado también en una Orán que puede ser cualquier ciudad, porque acaba sabiendo que “el bacilo de la peste no muere ni desaparece jamás, que puede permanecer durante decenios dormido en los muebles, en la ropa, que espera pacientemente en las alcobas, en las bodegas, en las maletas, los pañuelos y los papeles, y que puede llegar un día en que la peste, para desgracia y enseñanza de los hombres, despierte a sus ratas y las mande a morir en una ciudad dichosa”.
habitantes de una ciudad cerrada y ensimismada en un sufrimiento igual al de todos los prisioneros y exiliados: “el sufrimiento de vivir en un recuerdo inútil”. El lector se ve enclaustrado también en una Orán que puede ser cualquier ciudad, porque acaba sabiendo que “el bacilo de la peste no muere ni desaparece jamás, que puede permanecer durante decenios dormido en los muebles, en la ropa, que espera pacientemente en las alcobas, en las bodegas, en las maletas, los pañuelos y los papeles, y que puede llegar un día en que la peste, para desgracia y enseñanza de los hombres, despierte a sus ratas y las mande a morir en una ciudad dichosa”.
No se lamente si todavía no ha leído “La peste”. Más bien busque en su biblioteca, sáquela de la estantería donde probablemente la encontrará, y déjela por medio, esperando que llegue su turno. Y si no está en su biblioteca, dígale a su
librero que le indique la mejor edición. Una gran novela le está esperando desde hace mucho tiempo.
librero que le indique la mejor edición. Una gran novela le está esperando desde hace mucho tiempo.
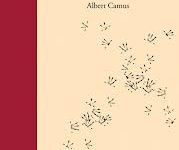



by Montse Trias
by Ernesto L. Mena
by Agustín Ruiz Robledo